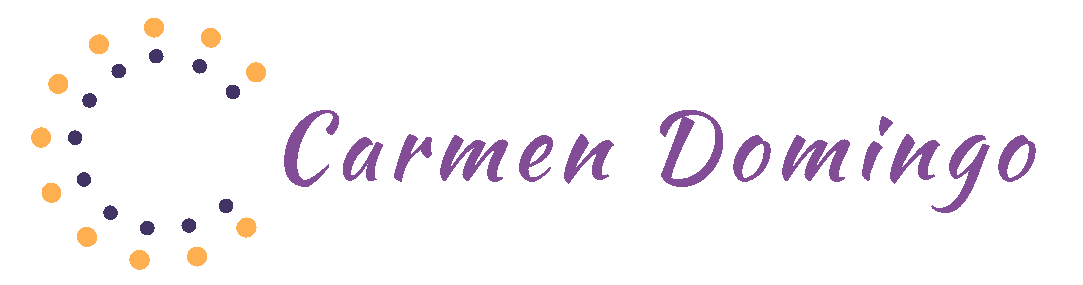Viaje a alguna parte
PILAR
Había que hacer la maleta sin perder un momento. Sindudarlo, Pilar escogió un lustroso maletín de mano que hacía apenas un par de meses unos amigos le habían regalado a su hermano en París. Lo estrenó de inmediato en su viaje de retorno a España desde la ciudad de la luz cuando vino acompañando al féretro de su padre. «Ésta sí que es una maleta para alguien como yo. Mira qué piel», había comentado entonces José Antonio complacido cuando se lo enseñaba. «Tiene el tamaño perfecto para que quepa lo justo para un par de días…» Y ése era precisamente el tiempo que, cuando lo eligió, Pilar confiaba que su hermano estaría fuera de casa.
—¡Dios mío, tía Ma! ¡Cómo es posible que a José se le haya ocurrido hacer una cosa así! ¿Cómo es posible? ¿En qué estaría pensando? —dijo azorada.
La anciana, sentada en una butaca de la sala de estar, miró a su sobrina sin decir nada. La vio entrar en la habitación de José, salir con un par de mudas y volver a por una camisa. Oyó cómo abría y cerraba cajones… No la recordaba tan nerviosa ni el día que tuvieron que escaparse del país deprisa y corriendo. Pilar no era muy resolutiva, pero en los momentos más conflictivos siempre había mantenido los nervios bien templados. Incluso de pequeña, cuando murió su hermana gemela, demostró una entereza poco propia de una niñita de algo más de cinco años, y aprendió a buscar consuelo y explicación en una fe que todavía no entendía. A partir de ese día sólo pensó en Dios, en la familia, en mantener bien alto su apellido y en salvaguardarlo en ese lugar cercano a la gloria donde lo había colocado su padre. Que en paz descanse. Sin embargo, hoy parecía que no controlaba.
—Está en el calabozo. ¿Ha oído usted, tía Ma? En el calabozo. ¡Sabe Dios qué va a pasar ahora! Cuánto tiempo van a tenerlo encerrado… Si padre estuviera vivo…, qué hubiera pensado de todo esto. ¿Así honra su memoria? Qué vergüenza… ¡Qué pensarán de nosotros ahora! —lo dijo y se detuvo un momento para sujetarse con un pasador un mechón de pelo que se le caía sobre una frente ancha y que disimulaba a medias gracias a un flequillo forzado que se obstinaba en mantener.
La estancia en la que se encontraban las dos mujeres era lujosa. La amplia habitación tenía un gran ventanal que daba a la madrileña calle Serrano desde donde llegaba de vez en cuando el sonido de algún claxon un tanto amortiguado por los cristales. Tía Ma siguió con los ojos el ir y venir de su sobrina, sin saber qué hacer. Mientras, entre susurros, pasaba una a una las cuentas del rosario dejando escapar de vez en cuando un amén que parecía más dicho con rutina que con devoción. Pilar abría y cerraba cajones, buscaba prendas…, acciones casi mecánicas con las que intentaba ocultar su nerviosismo a fuerza de seleccionar esto y aquello entre exclamaciones y dudas hasta que, al final, se sentó.
—¡A un superior! ¡Pegarle a un superior! ¡Cómo se le ha ocurrido! ¡Un alférez, a un general! ¡Si padre estuviera vivo…! —decía mientras se santiguaba mirando al techo.
—Hija, tranquilízate. Cuéntame. ¿De qué estás hablando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho José Antonio? —dijo, decidiéndose al fin a preguntar.
—Mire, tía, no lo sé bien. Me han llamado unos amigos hace un momento para decirme que está en comisaría, que ha habido una pelea y dicen que fue José quien la empezó.
—Tienes que haber oído mal, Pilar. José no es de meterse en líos —apuntó tía Ma.
—Que sí, tía, que sí. Parece que se enteró de que el general Queipo de Llano había ridiculizado a padre y salió escopeteado sin dudarlo ni un minuto hacia el café Lyon d’Or, donde sabe que acude todos los días. Al llegar, y sin mediar palabra, le golpeó entre los ojos.
—¡Dios nos asista!
—Sí, así como se lo cuento, tía, sin mediar palabra. Luego todos los presentes se enzarzaron en una pelea para separarlos; hasta Miguel y el primo Sancho acabaron interviniendo. Como si fueran chicos en la calle, golfillos que no saben solucionar sus diferencias hablando, chusma sin estudios que no puede arreglar sus discrepancias de otro modo. ¿Se da usted cuenta? Si padre estuviera vivo… Parece que no tenga conocimiento. ¡Dios lo perdone! Menuda forma de honrar su memoria. Se lo hemos dicho mil veces. No tiene que hacer caso a los comentarios que oye, que sólo los mueve la envidia. Se oyen tantas tonterías a diario… y nosotros no debemos prestarles atención. Hemos sido la familia más importante de este país. Padre nos lo decía siempre: rencor, celos, rivalidades… hay que ignorarlos, mantener bien alta la cabeza y seguir adelante, luchando y rezando por la patria. Tiempo habrá para recuperar el respeto perdido, para reclamar réditos por todo aquello que nuestra familia ha dado por España. Al fin y al cabo, a padre no le interesaba mandar, como tampoco le interesa a José entrar en política; padre era un militar y acataba órdenes, asumió el gobierno porque el rey se lo pidió —lo dijo casi sin hacer una pausa y se levantó de nuevo; no acababa de encontrar todo lo que quería llevarle a su hermano.
Al final del verano de 1923 el padre de Pilar fue investido Jefe de Gobierno con poderes absolutos. Pocos días antes, el mismo monarca, Alfonso XIII, fue quien lo llamó a su despacho para pedirle que asumiera el mando del país y arreglara la situación política en que se encontraba. Desde entonces la familia de Pilar pasó de ser la familia de un militar de prestigio, a ser la primera familia del país. Y su hermano mayor, José Antonio, en ausencia de su padre, se hizo cargo de la educación de sus otros cuatro hermanos.
Pilar, nerviosa y preocupada, miró a un lado y a otro y rebuscó entre los papeles que su hermano tenía sobre el taquillón.
—Tía, ¿sabe usted dónde está la Biblia? No doy con ella y José va a necesitarla. Dios acudirá en su ayuda. Es el único que puede iluminarlo en estos momentos de obcecación.
—Aquí, querida, aquí. La tengo yo, en el halda —el tono de voz sosegado de tía Ma con el que quería transmitir tranquilidad a su sobrina era en realidad fruto de su cansancio.
Habían sido, eran, muchos años de cuidar a los hijos de su hermano Miguel, de hacer de madre de cinco niños desamparados que quedaron huérfanos cuando eran muy pequeños. Alguien tenía que atenderlos, que sustituir a su cuñada, que en gloria esté, mientras su hermano dirigía el país. No se separó ni un segundo de ellos desde entonces. Bueno, sí, cuando Miguel tuvo que exiliarse, ella se quedó en Madrid; ya empezaban a quejarse sus piernas de tanto ir y venir, de desfiles y huidas… Tres de ellos lo acompañaron. Luego murió Miguel, Dios lo tenga en su seno, y entonces regresaron. Y ahora, qué iba a pasar ahora con sus niños si José estaba en la cárcel.
—Ven aquí, hija mía, ven…, siéntate a mi lado y descansa un rato mientras le rezamos una novena a santa Rita. Ya verás como ella nos escucha.
Pilar se volvió y miró a su tía. De pronto se dio cuenta de que había envejecido muy rápidamente, hasta en su tono de voz se notaba. Pero a pesar de ser una anciana que ya peinaba canas, seguía teniendo la misma entereza de siempre. Se sentó a su lado y la cogió de las manos.
—Qué sería de nosotros sin ti, tía Ma…
* * *
Al llegar a las dependencias de la comandancia generalde policía, en contra de lo que se imaginaban, los guardias no tuvieron ninguna deferencia con ellas. Las hicieron esperar más de dos horas sentadas en un incómodo banco de madera astillada frente a un Guardia Civil que no les quitó ojo. Al rato entró el que supusieron que sería el superior que las iba a atender, pero ni las miró.
—¿Qué hacen estas dos aquí? —preguntó—. ¿Todavíano han entrado?
—Deben de estar muy ocupados dentro —apuntó Pilar, haciéndose notar—. Hace un buen rato que esperamos y nadie ha salido a informarnos de nada —dijo utilizando un tono de queja que el guardia no advirtió.
—¡Si usted supiera la redada que hicimos anoche! Parece que los ánimos andan algo revueltos —le comentó con sorna, y casi en ese mismo momento se abrió la
puerta.
—Señoras, el detenido está pendiente de que pase el juez de guardia para confirmar la denuncia y seguir los trámites previstos. Ustedes esperen aquí. Nos ha dicho el comisario que vayamos con tiento, que es un preso peligroso, así que de momento no puede recibir visitas. Y ustedes ándense con ojo y mientras esperan no me den qué pensar entre cuchicheos y susurros de mujeres, que no estoy para tonterías —dicho esto desapareció de nuevo.
«Un preso peligroso», José era un preso peligroso… Tía y sobrina se miraron extrañadas.
—¿Qué es eso que traen ahí? —preguntó poco después el guardia que las recibió, quien hasta entonces no se había fijado en el maletín que tenían las dos mujeres.
—Nada, unas cosas que hemos pensado que podría necesitar mi hermano.
—Dénmelas, que llegan aquí como si esto fuera su casa, trayéndole al señorito lo que les place. ¿Se creen que somos tontos? Antes de que se lo den tenemos que revisar su contenido —y cogió la maleta de sopetón, lo que provocó que se abriera en medio de la sala y se desparramara todo por el suelo—. A ver… —dijo mientras movía desdeñoso el contenido de la maleta con el pie—. De acuerdo, no parece que haya nada sospechoso. Si quieren pueden dárselo al detenido cuando lo vean.
Pilar se quedó mirando fijamente al guardia. Esperaba que éste la ayudara a recoger el desbarajuste que él mismo había originado, pero al final se agachó a recoger ella misma todo lo que había quedado en el suelo. «Gentuza, tratar así a una señora. No saben con quién se la están jugando. Si estuviera vivo padre, éste se arrepentía, que por mucho menos lo hubiera mandado unos días al calabozo. Bien sabe Dios que llegará ese día, entonces se lo haremos pagar a todos, por cada vez que me he agachado, por cada una de estas prendas, por…», pensaba Pilar mientras se esforzaba en disimular la rabia que sentía.
—Manolo, déjalas entrar —se oyó una voz desde dentro—. Ya pueden pasar. El juez ha hablado con su hermano y le ha tomado declaración.
El guardia ni se movió, tan sólo hizo un gesto con la cabeza.
—Ya lo han oído. Pasen, y mucho cuidadito con hacer tonterías —dijo otro guardia que entró en la habitación. Las dos mujeres se levantaron y atravesaron un oscuro corredor que las llevó a una habitación donde, por toda iluminación, había colgada del techo una bombilla queparpadeaba avisando de que su vida se agotaba.
—¡Hermano! —suspiró Pilar con lágrimas en los ojos cuando les abrieron la puerta de hierro que comunicaba con el pasillo al que daban los calabozos por donde les advirtieron que lo traían.
Al mirar al fondo, a pesar de la penumbra, Pilar no tuvo duda de que la silueta que se acercaba era José Antonio. Mantenía su porte elegante incluso en unos calabozos inmundos como aquéllos. Tenía una traza airosa, un aspecto distinguido, un andar resuelto y, ya de cerca, una mirada azul que le confería un aire cálido, mezclado con cierto desdén arrogante. Ni siquiera en la comisaría habían logrado que perdiera su atractivo.
—¡Tía Ma! ¡Pilar, hermana! ¿Qué hacéis aquí? No hacía falta que vinierais las dos.
—¡Hermano! —dijo Pilar abrazándose a él.
—No os preocupéis. Es cosa de unas horas. Está todo bajo control, en nada estará resuelto —apuntó con seguridad mientras la besaba, intentando quitarle importancia a su situación.
—Hijo mío, ¿cómo te encuentras? ¿Pero qué ha pasado? ¿Te tratan bien? —dijo la tía abrazando a su sobrino. Al poco rato se sentó de nuevo.
—¿Estás herido? —preguntó alarmada Pilar al ver que su hermano llevaba un vendaje en la cabeza.
—No es nada, un pequeño corte sin importancia. Ya me han dado unos puntos en la enfermería y sólo hay que esperar a que se cure la herida. Por eso me han puesto esta venda.
—¡José! ¿Cuántos días te tendrán aquí? ¿Qué vamos a hacer ahora? —interrumpió Pilar mientras le daba la maleta—. Ten, te hemos traído tus cosas.
—Os repito que no os preocupéis, esto será rápido, en cuanto explique lo ocurrido al juez. La pelea era pura cuestión de honor, lo entenderá. En este país todavía se entiende que uno quiera defender el honor de la memoria de un padre —dijo sereno recogiendo el maletín—. He hablado con el comisario y yo mismo me encargo de poner el recurso de apelación. A Miguel y a Sancho los soltarán de inmediato sin cargos, eso ya lo he resuelto. Y lo mío será cuestión de unas horas más, a lo sumo un par de días. Conozco mejor las cuestiones legales que estos advenedizos. De verdad, no os preocupéis. Volved a casa, y en menos de lo que os imagináis, estaré ahí de nuevo y podremos olvidarnos de este incidente.
—Vayan acabando que no estamos aquí para perder el tiempo con su cháchara —intervino el guardia que custodiaba la sala.
Tía y sobrina ni lo miraron, demasiado pendientes de José Antonio.
—¡Ya va! Ya habéis oído al oficial —apuntó José Antonio a las dos mujeres—. Volved a casa. ¡Ah!, Pilar, se me olvidaba, manda aviso a Zita y a Ramón y diles que estaré encantado de ser uno de los padrinos de su boda, y decidle a Fernando que no se preocupe por nada, que siga con lo previsto. Estaré en la calle en menos que canta un gallo. Ya lo veréis.
—Pero hijo…
—Marchaos, de verdad, que no son estas estancias propias de mujeres de vuestra categoría. Nos vemos en casa.
—¡Dios te oiga, hermano, Dios te oiga!
—Cuídate, hijo —se despidió la anciana dándole un beso en la frente y haciendo en ella la señal de la cruz, y se cogió del brazo de su sobrina para levantarse y ayudarse al andar.
Ni en el peor de sus sueños se le hubiera ocurrido a Pilar que a su hermano, tras salir de la cárcel, le quedaran pocos años de vida. Siempre soñaba con verle aclamado como el gran heredero de la labor de su padre.
CARMEN
Había que hacer la maleta sin perder un momento. El tiempo se les había echado encima casi sin darse cuenta y en menos de dos horas llegaría el coche que los trasladaría a Oviedo a la boda de su hermana. Carmen, con toda la ropa y los enseres necesarios para el viaje repartidos de forma ordenada entre la mesa y la cómoda, acabó por decidir en ese momento que no serían ni una ni dos, sino tres, las maletas que se llevaría y estaba esperando a que su marido la ayudara a colocarlas abiertas sobre la cama para empezar a llenarlas.
—Sí. No me mires así, Paco. Necesitamos las tres —le dijo con autoridad cuando éste inició un gesto de queja al ver las tres en fila—. El general más joven de España y su familia no pueden llegar con una simple maleta con cuatro trapos dentro como si no tuviéramos dónde caernos muertos. Que sepan quiénes somos. Se acabó eso de ser sólo el hermano del aviador que cruzó el Atlántico, y eso de llamarte el «comandantín», que eres general, Paco. Tienen que empezar a tenerte respeto, y la primera impresión es la que cuenta —mientras le hablaba, iba de un lado a otro de la alcoba de matrimonio, colocando de forma meticulosa y ordenada una a una las piezas que había decidido llevarse.
Carmen, sin ser una belleza, poseía un perfil aristocrático, unos movimientos elegantes que embelesaban a su marido y una forma de decir las cosas, con una autoridad y una seguridad, que muchas veces dejaban a Paco sin habla.
—Pero, mujer, tantos bultos para un par de días… —se atrevió a decir, mientras, sentado en una butaca, hacía un repaso con la vista a todas las prendas que estaban repartidas encima de la cama y veía cómo su mujer sacaba otras piezas del armario.
—Tres, Paco, he decidido que sean tres. Y no se hable más. ¿Cuántas veces he de repetírtelo? ¿No somos tres de familia?, una para la ropa y los juguetes de Nenuca, otrapara ti y la última para mí. Lo único que siento es que no nos hayamos quedado aquel baúl que te ofrecieron el otro día. Un baúl da mucha más prestancia, Paco, más categoría. Y si lo llevas bien cargado, al menos necesitas dos personas del servicio para moverlo. Es otra cosa, vaya. Si es que… me lo tendrías que haber preguntado antes de rechazar el ofrecimiento, te lo tengo dicho, Paco. Eso son cosas de mujeres y quién mejor que yo para saber si lo necesitamoso no. Pero no, el señor se lo tuvo que preguntar antes a su hermana, y a ella le faltó tiempo para decirte que le hacía más falta que a nosotros. Perdona, Paco, pero es que tu hermana a veces tiene cosas que… —dijo airada mientras, de mala manera, cerraba uno de los cajones de la cómoda.
—Bueno, Carmen, lo hecho, hecho está. Ella tiene tres niños y le vendrá bien un baúl. De nada sirve que te quejes ahora. Pilar lo hizo con la mejor de sus intenciones; además, estaba conmigo en ese momento. La próxima vez te llamo y…
—Eso, eso es lo que tienes que hacer, preguntármelo antes a mí, preguntármelo todo. Y no sólo para ir a la boda, nos hubiera ido bien para tus traslados, que no nos estamos quietos en un sitio… De Gijón a Marruecos, de Marruecos a Zaragoza, de Zaragoza a Madrid, de Madrid a Oviedo. Necesitamos unas maletas propias de nuestro rango.
—De acuerdo, Carmen —asintió obediente el esposo, mientras se levantaba a coger unas camisas para ayudar a su mujer—. ¿Y estos sobres? ¿Cuándo han llegado? —preguntó sorprendido.
Encontrarse unos cuantos sobres debajo de unas camisas que estaban encima de la cómoda le proporcionó la excusa perfecta para cambiar de conversación.
—No sé, Paco, llegaron ayer y los dejé ahí para dártelos. Ya me había olvidado de ellos por completo —contestó quitándole importancia, mientras continuaba colocando ropa en la maleta.
Francisco tomó los sobres y se dirigió de nuevo hacia la butaca situada al otro lado de la alcoba. Al andar, para evitar tropezarse, se sujetó con la mano el batín. Le quedaba algo largo, pero le recogía con holgura una incipiente barriga que, de seguir en esa progresión, con el tiempo podría acabar siendo foco de hazmerreíres.
—Pero mujer…, los papeles de trabajo tienes que dármelos en cuanto llegan —dijo sin encontrar el tono que lograra transmitir a Carmen la autoridad que quería.
—No te enfades, Paco. Es que en cuanto trajo los sobres uno de tus hombres y vi el sello del ministerio de Guerra, el corazón me dio un vuelco y me temí lo peor: otro traslado. La niña y yo no podemos vivir así. ¡No podemos vivir así! —y levantó la voz.
—Mujer, son papeles de trabajo…, órdenes que no pueden esperar ni discutirse.
—Paco, ¿es que tú no te das cuenta de que así no podemos seguir? ¿Adónde van a enviarte ahora? Porque a África ya no se van a atrever a mandarte de nuevo, que éstos son capaces de enviarte con los moros —se lamentó Carmen, sentada a un lado de la cama, doblando de forma meticulosa por segunda vez todas las prendas que había elegido.
Francisco, sin abrir todavía el sobre que tenía en la mano, la miró y, casi como si de una intuición se tratara, susurró un «Canarias, Carmen, lo próximo será las Canarias », tan suave que Carmen ni lo oyó. No es que no quisiera contestarle a su mujer, eso no; ni que no le quisiera explicar qué estaba pasando en el país, eso tampoco, pero barruntaba cosas de su carrera que, a su juicio, no eran temas para tratar con mujeres. Ni siquiera con la suya, que tan acertada había estado siempre en sus juicios y consejos. El ejército era cosa de hombres, y acatar las órdenes sin rechistar, cosa de militares.
Carmen, nerviosa con los preparativos de última hora, sentada en una esquina de la cama, se quedó mirando las tres enormes maletas que todavía estaban a medio llenar.
—Y para colmo tengo que hacerlo todo yo sola, sin ayuda. Sólo una chica de servicio en casa no es suficiente para nosotros tres. Mira ahora, se ha ido con Nenuca a misa y yo tengo que estar haciéndome las maletas.
—Carmen, sabes que no podemos contratar a nadie más de momento —contestó como por inercia, más interesado en leer sus papeles que en atender a unas quejas pormotivos económicos que cada vez eran más frecuentes.
—Pues tendremos que poder, Paco. Mira mi hermana Zita, no se ha casado todavía y Ramón ya le ha puesto dos muchachas para que la ayuden con los preparativos. ¡Dos! Ella sí que sabe… Y encima pidiéndote favores. ¿Cómo se te ocurrió aceptar ser el padrino de la boda? Es que todavía no me lo creo. ¡Te quieren en el enlace porque le das prestigio! En menudo momento se te ocurrió presentarle a
Zita a Ramón.
—Pero Carmen, si fuiste tú la que en cuanto llegó Zita a la Academia no dejaste de pensar en buscarle un buen novio y fue a ti a quien Ramón le pareció un buen partido. ¿No recuerdas lo que dijiste cuando te lo presenté en la fiesta de la Academia de Zaragoza?, que si era de buena familia, que si ya estaba considerado un abogado de prestigio pese a su juventud, que a ver si aprendía de cómo vestía,
que iba bien arreglado… Si hasta hiciste que me acompañara a hacerme un traje con el mismo sastre que él, ¿no te acuerdas? —Francisco contestaba a su mujer sin mucho ánimo.
Era cierto que no le apetecía mucho esta boda, pero muchísimo menos, discutir con su mujer.
—Y me lo sigue pareciendo. Si lo pienso bien, creo que ha sido un acierto el noviazgo de Zita. Le irá bien tener otra familia que la cuide y la proteja, que ya he hecho demasiado por ella desde que se murió madre y empezaba a cansarme. Lo que pasa es que hay días que miro a Ramón y me parece que tiene un no sé qué que no me acaba de gustar del todo. A veces se nos queda mirando como si fuera
el más listo. ¿Has visto cómo habla? Si parece que haya escrito él solo la Espasa.
—No sé qué decirte, Carmen. La Espasa imagino que no, porque creo que son muchos tomos, pero ya sabes que nos contó que había sacado toda la carrera con sobresalientes y matrículas de honor —dijo, dirigiéndose de nuevo al sillón mientras empezaba a abrir uno de los sobres.
—Sí, bueno, eso fue una apuesta con su padre, que si no, no le dejaba hacer Derecho.
—Una apuesta o lo que tú quieras, Carmen, pero el resultado fue que obtuvo el expediente más brillante de la universidad. Que hasta en la única asignatura en que no sacó la nota prevista pidió revisión de examen y el tribunal acabó por darle la razón. Y a mí me viene bien tener cerca a alguien que tenga tantos conocimientos, que he estado muchos años sólo entre militares y ya sabes que yo soy poco de letras.
—Bueno, bueno, por si acaso, tú no te fíes —le contestó ella mientras con una mano señalaba que le acercara un montón de ropa que tenía doblada en una esquina—. Tú escucha, aprende y que te cuente, pero no bajes la guardia. Estos señoritos no son del todo de fiar, que en cuanto te descuides te hacen de menos.
—¡Mujer, que hablamos de la boda de tu hermana! Estaremos pendientes sólo de ellos dos. ¡Tienes cada cosa! Cómo iba yo a negarme a asistir. Además, José Antonio es el otro padrino. No podía rechazar la invitación…, con un Primo de Rivera… ¿Qué hubieran dicho de nosotros?
—No, si no digo nada, no digo nada, sólo que a Ramón hay que atarlo corto. Y si no, tiempo al tiempo, ya verás como a la larga nos dará problemas. Además, mira las buenas migas que ha hecho con ese tal José Antonio, total porque estudiaron juntos en la facultad de Derecho. Te digo yo que no es de fiar. Ya los ves, a sus tertulias los dos, con sus poetas de tres al cuarto, sus aspirantes a diputados, sus jovencitos exaltados y sus politiqueos. Si hasta me han contado que se lo llevó a un espectáculo de Raquel Meller al teatro Maravillas para ver bailar a unas mujerzuelas. ¡Mano dura, eso es lo que hace falta!, ¿me oyes, Paco? ¡Mano dura! ¡Menos libros y letras y más mano dura!, que en este país se prefieren los espectáculos de cabareteras a una buena misa —y cerró dando un golpe seco una de las maletas.
—Bueno, mujer, bueno. Tú estate tranquila y confía en mí. De momento no te preocupes, que bien nos viene tener un abogado cerca que sepa de politiqueo. En este país nunca se sabe por dónde irán las cosas y yo no ando muy versado en esos menesteres.
* * *
Aquella tarde, cuando llegaron los tres, la casa familiar de los Polo en Oviedo era un hervidero de gente que iba y venía ultimando los preparativos del enlace.
—¡Carmen!, ¡Carmen! ¡Qué bien que has venido! —dijo Zita cuando vio entrar a su hermana—. No sabes lo nerviosa que estoy. No puedes ni imaginártelo.
Zita, que iba de un lado a otro de la sala buscando su neceser para acabar de arreglarse, se detuvo a besar a Carmen. Sobre su negro vestido, que terminaba en un volante plisado, la mantilla que se estaba colocando le daba un aspecto distinguido que nunca había visto en su hermana y que resaltaba su serena belleza y la hacía parecer algo mayor. En ese momento, detenida frente al espejo, se disponía a darse un toque de carmín rojo para avivarse los labios.
—¡Zita, por Dios!, ni se te ocurra pintarte, que vas a parecer una cualquiera.
—¡Carmen!, es el día de mi boda… —sus ojos se clavaron suplicantes en su hermana, pero no osó contradecirla y recogió de mala gana en el neceser los carmines que tenía encima de la cómoda.
De inmediato, se dispuso a elegir los últimos adornos entre los collares y pendientes que tenía en el joyero. Carmen miró a su hermana pequeña con nostalgia. Sabía perfectamente por lo que estaba pasando. Los nerviosde antes de la boda no se olvidan, ni aunque hubiesen pasado diez años desde la suya. Claro que en su caso todo fue distinto, muy distinto. Hasta tres veces tuvieron que anular su enlace por cuestiones profesionales de su marido. ¡Cómo se rieron de ella a sus espaldas después de cada aplazamiento! Hasta empezaron a llamarla «la de Caín», como aquella protagonista de la obra de los Quintero. La maledicencia y la envidia de una pequeña ciudad de provincias se desataron. Luego les faltó tiempo y cuando escucharon a su padre decir aquello de «casar a mi hija con un militar es como casarla con un torero», se dispararon todas las chanzas, que si el militar era un cazadotes, que si no estaba a la altura de la familia Polo… No se lo perdonará nunca. No, no a su padre —al fin y al cabo, él sólo tenía miedo de que su hija fuera una joven viuda de militar—, sino a aquellos insolentes que no se daban cuenta de que ella asumía la situación con entereza porque sabía que estaba marcada por un destino más alto y le correspondía esperar.
Su Paco sí que daría que hablar, lo supo el mismo día que lo conoció. Por eso esperó paciente. Bien lo sabía ella. Por eso entendió que tuviera que marcharse corriendo a África para mandar la primera bandera del Tercio Extranjero, y aceptó sin discusión otro aplazamiento de boda por obligaciones con la Legión. Había que aplacar a unos cuantos moros que se habían creído que eran más que los españoles. Y también supo sobrellevar el último contratiempo, del que ahora ni recuerda los motivos. Ella no entendía mucho esas cosas del ejército, de los militares, le parecían todos unos brutos, pero su Paco no, su Paco no era uno más. Siempre tan discreto, tan comedido, evitando la confrontación directa… Ella le ayudaría a llegar muy alto.
—Hermana, hermana, ¿me estás atendiendo? ¿Que si te gustan éstos como aderezo del vestido, o queda poco elegante con estos pendientes? ¿Me los quito? —preguntó Zita, mirándose al espejo coqueta.
—Perdona, Zita, estaba pensando en Paco, y en Ramón. En cuando mi Paco era director de la Academia Militar de Zaragoza y tú viniste a vivir con nosotros. Y allí te presentamos a Ramón… ¿Te acuerdas? Qué alegría, Zita, que esto haya acabado en boda —dijo Carmen, quien en realidad estaba recordando con tristeza que los méritos de su marido al montar la Academia desde cero no le sirvieron
de nada.
Fue por ese Azaña, que lo tenía en su punto de mira y en cuanto pudo se lo quitó de encima. Un buen día, el presidente del gobierno de la República lo llamó, le dio las gracias por los servicios prestados y cerró la Academia sin contemplaciones. Y su Paco se quedó sin destino, y ella, sin su corte maña que atender. Y ahora resultaba que de aquellos años de sufrimiento y dedicación a la patria tan sólo había sacado en limpio una boda, la de su hermana.
—¡Es verdad, Carmen! —contestó Zita sin prestarle mucha atención, más preocupada por su traje y por su boda que por seguir la conversación—. Escucha, ¿me dejo la mantilla puesta? ¿O mejor me la quito y me espero un rato? ¡Ay, Carmen! Que no sé qué hacer. ¡Menudos nervios! Menos mal que habéis venido. Estoy tan contenta… ¡Tanto!… Figúrate. Paco, mi padrino, y José Antonio, el de Ramón. ¡Va a ser la boda más sonada de Oviedo! ¡Tienes que ver cómo han dejado San Juan el Real! No hay iglesia más engalanada que ésta.
Zita al mirarla no pudo evitar pensar que al fin y al cabo su hermana había tenido que conformarse con un militar. Sí, de acuerdo, un militar joven y graduado, pero militar sin más. Su Ramón en cambio era elegante, culto, teníadon de gentes, era de buena familia…
—Sí, Zita, estás muy guapa, pero acaba de vestirte ya, que se te está haciendo tarde. No se te olvide ponerte el crucifijo de madre. Y ten —dijo Carmen—, ponte estos zarcillos y quítate los tuyos, que son los mismos que llevaba yo en mi boda. Tienes que llevar algo prestado.
—¡Hermana! —acertó a decir Zita con una mirada de agradecimiento que denotaba que no se esperaba el detalle.
—Recuerda que son prestados, Zita. En cuanto acabe el banquete tienes que devolvérmelos —contestó Carmen mientras se tocaba su collar de perlas que, en un momento de debilidad que controló a tiempo, había pensado prestar a su hermana para el enlace—. Y ahora te dejo. Me voy a ver si Nenuca se ha vestido ya y a ver qué está haciendo el servicio. No quiero que quede ni un cabo suelto, que a éstos me los conozco yo y no se les puede dejar solos. Al fin y al cabo es una boda de la familia y no podemos dejar nada al azar.
En el último momento, antes de salir de la habitación, Carmen se volvió y miró a Zita con una mueca de desdén mal disimulado que ésta no apreció. «Y decían que era un trueque desigual», pensó Carmen mientras salía de la estancia. «Mi boda no fue un trueque desigual. No lo fue. Me costó convencer a padre, pero a tesón no me gana nadie. Sí, nosotros teníamos dinero y un apellido, pero Paco ya
era gentilhombre del rey cuando se casó conmigo; hasta Alfonso XIII tuvo que autorizar la boda. Y ahora ya es el general más joven de Europa. Y en cambio Ramón…, a Ramón, que se prepare Zita, porque ya lo llaman jamón serrano», pensó esbozando una sonrisa.
Ni en sus mejores sueños hubiera imaginado Carmen que viviría más de cincuenta años al lado de su marido, que todas sus ilusiones se verían cumplidas con creces, y que Paco acabaría siendo el militar con más poder de España.
MERCEDES
Había que hacer la maleta sin perder un momento y no era tarea fácil. No sólo había que conocer el destino ycon él su clima, sino también, y mucho más importante, debía saberse, aunque fuera de manera aproximada, cuánto iba a durar el viaje. Con toda esa información, tan sólo se necesitaba un poco de orden, algo de tiempo, y la labor era sencilla. Pero en esos momentos Mercedes desconocía casi
todos los datos y apenas si tenía tiempo de plantearse alguna duda. Únicamente sabía que Onésimo, su marido, estaba a punto de llegar a casa y que, gracias a un chivatazo que le había llegado, tenía el tiempo justo para escaparse antes de que vinieran a detenerlo.
Estaba cansada y hacía demasiado calor para entretenerse en resolver los enigmas que los habían llevado a aquella situación. Sin pensar demasiado, cogió casi al azar una de las viejas maletas que ella misma había utilizado en uno de sus últimos viajes de regreso del internado. No era muy grande y, ahora que la tenía de nuevo entre las manos, le parecía que debería haberse desecho de ella hacía
años; era vieja y arrastraba demasiados recuerdos. Pero no podía perder el tiempo en pensar en eso, la nostalgia no era buena compañera.
El espejo que estaba sobre la cómoda le recordaba que era una esposa de veintiún años que debía ahuyentar sus dudas y temores, y llenar la maleta con lo indispensable para poder huir de inmediato.
Las cosas no habían sido fáciles. Sí, de acuerdo, nunca habían tenido problemas económicos, ni familiares ni de ninguna índole, pero lo cierto era que, desde que se casó con Onésimo, no habían tenido completa tranquilidad en ningún momento. La dedicación a la política de su marido le había provocado un sinfín de desmanes que no siempre habían finalizado de forma agradable. Y ahora que por fin parecía dirigir sin oposición el sindicato, habían confirmado que su segundo embarazo avanzaba perfectamente, las milicias estaban organizadas, y el nombre de Onésimo empezaba a brillar entre tanta chusma política…
—Lo echarás todo a perder, Onésimo. No debes acudir a la cita. Escúchame, Sanjurjo prepara algo y sólo le interesas porque a ti te seguirían cientos de jóvenes. ¿No te das cuenta? No quiere contar contigo, sino utilizarte. No deben veros juntos. Hazme caso.
—Mira que eres desconfiada, querida. Es sólo una cita de cortesía. ¿Cómo un encuentro entre caballeros va a suponer un problema? Además, Sanjurjo apoyó la entrada de la República. Tan sólo saben que contar conmigo es importante. Y, más aún, que yo solo consigo mover a todos los jóvenes de la provincia y pronto moveré también a los de Madrid. Ya lo verás.
Sus ojos azules, su voz aterciopelada y su porte ario le conferían a Onésimo una presencia que imponía respeto y daba una sensación de seguridad a sus palabras que sólo su mujer, y en privado, lograba hacer que se tambaleara a medias. Para los demás, su aspecto distinguido, con aires de nobleza, arraigado en una tradición católica en la que su principal preocupación era restaurar las tradiciones de un país que, a sus ojos, se estaba desmoronando, no hacía más que contribuir a su éxito.
«¿Quién le mandaría a Onésimo reunirse con él?» Se lo dijo, le insistió. Pero no le hizo caso, y también acabó por reunirse con José María Albiñana, el doctor que estaba exiliado en Las Hurdes como preso gubernativo, en una aldea infecta cuyo nombre había ya olvidado.
A veces el orgullo mata la inteligencia. Sí, ella también estaba de acuerdo —España estaba gobernada por tres dictaduras: la de la chusma, la gubernamental, y la parlamentaria—, pero tenía que ser prudente. Y, en contra de su opinión, Onésimo mantuvo la hora y el día de la cita con ambos. Sin embargo Mercedes acertó, y a la salida estaban los de Asalto agazapados esperándolos. Entonces fue cuando lo ficharon. En España los ánimos estaban muy revueltos desde el advenimiento de la República y el golpe que preparaba Sanjurjo no llegó en un buen momento, ni contó con el apoyo militar que esperaba.
Pero ahora no podía detenerse recordando anécdotas, pensando en minucias insustanciales que no conducían a nada. Ya llegaría el momento de ver qué podía hacerse por España. No debía entretenerse con ñoñerías de mujeres tontorronas. El tiempo apremiaba y Martín Píriz, el coronel chivato de la Guardia Civil, amigo de Onésimo, esperaba en la puerta, apoyado en el coche en el que huirían. Parecía que lo tenía todo controlado. Saldrían sin sorpresas del país. En Portugal podrían llevar durante un tiempo una nueva vida hasta que se tranquilizaran los ánimos.
—No puede haber ningún error, señora, confíe en mí. No habrá problemas, de verdad. He indicado bien a mis hombres dónde tienen que hacer los controles. Les he dicho que no vigilen los caminos más recónditos. Así nosotros tendremos vía libre y podremos salir del país a través de ellos sin complicaciones —dijo intentando tranquilizarla.
Portugal…
Sabía poco del país al que se dirigían. Si hubiera sido Francia…, allí por lo menos ella se movía a sus anchas con el idioma. Hubiera recurrido a sus amigas del colegio, o llamado a las hermanas con las que estudió… Incluso Alemania…, donde su marido tenía un buen número de amigos de su época de lector de español, amigos que le enviaban todas las semanas las publicaciones políticas que le sirven de punto de partida en sus artículos. Sin embargo, Portugal…, Portugal… Hacía tan sólo unos días ni se le hubiera pasado por la cabeza que el destino elegido fuera a ser ése, que cruzaría el país huyendo con un coche, como si fuesen asesinos, a través de los adustos Montes de Torozos, que atravesaría sus lomas y valles hasta llegar a Curia. Ni siquiera sabía si el clima era parecido a la hosca temperatura vallisoletana a la que ya se había acostumbrado.
—Allí los esperan los hermanos jesuitas. Ya están avisados. Se encontrará enseguida rodeada de amigos. Ya lo verá. No se preocupe. A ellos también los han expulsadolos republicanos, ellos los ayudarán. Conocen a su esposo, muchos proceden del mismo colegio donde estudió.
Al menos habían tenido suerte en algo: Martín Píriz era todo un ejemplo de patriotismo y de fidelidad ejemplar a su marido. Pocos hombres quedaban ya como él en esta España de alborotos y desórdenes…, muy pocos.
* * *
Hacía más de media hora que Mercedes se movía nerviosa dentro del coche sin encontrar la postura adecuada. Conforme avanzaban camino, confiaba en entretenerse con el pasar acompasado de los árboles a los lados de la carretera.
—Paremos unos minutos, Eduardo, a ver si Mercedes consigue conciliar el sueño —pidió Onésimo, a quien el frío relente de la madrugada hacía pensar que su mujer, embarazada ya de más de seis meses, debería estar durmiendo en una cama, y no apoyada contra el asiento trasero de un coche que daba unos saltos que parecía que iba a descuajaringarse de un momento a otro—. Quizás este viaje
haya sido apresurado, Mercedes —le dijo a su esposa como en un susurro.
Y recordó que antes de partir se le pasó por la cabeza la muerte de su primer hijo. Tan pequeño. Tan indefenso. No quería ni imaginarse cómo reaccionaría ella si también perdían este hijo.
—Onésimo, es mejor que no nos detengamos mucho tiempo —aconsejó prudente Eduardo al poco de detenerse—. Puebla de Sanabria está muy cerca y allí podremos descansar más confortablemente en un hostal. Hace un rato que al fondo he visto unas luces y me parece que hay gente por el monte. Quizás vienen pisándonos los talones. Alguien ha debido de irse de la lengua en Valladolid.
—¿Hasta cuándo vamos a seguir huyendo? ¿Acaso no hay más problemas que resolver en España? ¡Dios mío, Onésimo!, ¿cuándo tiempo vamos a seguir así? —dijo Mercedes incorporándose con dificultad—. Y yo con esta tripa. A veces tengo la sensación de que voy a dar a luz entre bache y bache de la carretera.
—Ya falta poco… ¿Te encuentras bien?
—Sí, pero estoy muy cansada. Esta mañana el médico me había aconsejado reposo y mira dónde estamos. Este viaje no es lo más adecuado en el estado en que me encuentro.
—Tal vez no ha sido buena idea que vengas… Deberías regresar a Valladolid y ya continúo yo solo hacia Portugal —repuso.
—A veces parece que no me conozcas —contestó con fastidio su mujer—. Ya lo hemos hablado. No dejaré que hagas el camino en solitario. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Lo juramos, ¿no lo recuerdas? ¿No es la palabra de Dios más importante que la de los hombres? —dijo Mercedes y añadió de pronto—: ¿Y los papeles? ¿Estás seguro de haberlos cogido todos?
—No te preocupes.
Y, sin añadir nada más, Onésimo la miró e hizo un gesto señalando un maletín que estaba escondido bajo el asiento delantero.
—Mira ahí delante —dijo Eduardo señalando con el dedo unas figuras que se movían a lo lejos—. Deben de ser carabineros de la República. Nos han visto. Mira, parece que se acercan.
—Mercedes, vas a ser tú quien los despiste —ordenó Onésimo sin siquiera mirar a su mujer—. Nadie dudará ante las preguntas de un marido pendiente de su joven mujer embarazada. Párate a un lado, Eduardo.
Mercedes asintió y, sin más, cerró los ojos de nuevo. Al poco rato sintió cómo unos pasos se aproximaban al coche.
—Buenas noches tengan ustedes —dijeron varias voces al tiempo.
—Buenas noches —contestó Onésimo—. Perdonen, ¿podrían indicarnos cómo llegar a Braganza? Nos espera la familia de mi mujer y… —hizo un gesto señalando el estado de buena esperanza de Mercedes.
—Claro, faltaría más, caballeros —contestó uno de los jóvenes carabineros que se habían acercado al coche, tras hacer el saludo reglamentario—. Han tenido suerte de encontrarse con nosotros. No son horas de viajar, en la oscuridad uno puede llevarse sorpresas desagradables. Sin ir más lejos, acaba de llegarnos un cable desde Madrid diciéndonos que unos peligrosos sindicalistas están intentando escapar de España. No saben ustedes cómo están las carreteras estos días.
Desde la ventanilla del coche, Onésimo asintió sin más con un simple acto reflejo de pura cortesía.
—¿Ven ustedes aquella loma? —dijo el más joven de los carabineros—. Pues en cuanto la atraviesen, en menos de una hora llegarán a Puebla.
—Muchas gracias, caballeros —intervino Mercedes desde
el asiento trasero con un tono que denotaba debilidad.
—Es un placer, señora. Miren, si quieren subimos con ustedes en el coche y los dejamos en la misma frontera para que no tengan ningún tropiezo. Luego ya nos volvemos nosotros a pie. Total, la ronda también tenemos que hacerla en aquella dirección y podemos acompañarlos un rato.
Los dos carabineros, jóvenes serviciales y confiados, dejaron sus fusiles a los compañeros para evitar percances y subieron a su vehículo para escoltarlos casi hasta la frontera.
—Aquí nos bajamos nosotros —dijo uno de ellos al cabo de un rato.
—Párate aquí —le dijo a Eduardo el otro, y éste se sintió algo incómodo por el tuteo.
—¿Ven aquellas luces del fondo? Pues allí está Puebla. Cuando lleguen tenga usted cuidado, señora, que en la ciudadela las calles están empedradas y en su estado pueden resultar algo incómodas.
—Muchas gracias, caballeros, han sido ustedes muy amables —dijo Mercedes, y el coche inició de nuevo su marcha.
—¡Para un momento, Eduardo! —gritó Onésimo de pronto, cuando apenas habían avanzado unos metros—. ¡Eh!, ¡ustedes! —les increpó a los carabineros a lo lejos—. España les agradecerá mañana la ayuda. No lo duden, amigos. ¡Ya pueden avisar a sus superiores de que Onésimo Redondo esta noche dormirá en Portugal!
—¡Onésimo! ¿Te has vuelto loco? ¡Entra! —chilló Mercedes asustada.
Los carabineros se miraron atónitos y vieron cómo el coche aceleraba. Era demasiado tarde. No tuvieron tiempo de reaccionar e impedir la huida. La confianza los había traicionado y ni tan siquiera llevaban encima la pistola reglamentaria.
—¡Quién iba a pensarlo!, con su mujer embarazada… Y yo que no quise coger el fusil por no incomodarla…
—¡Cuando se enteren en Madrid! —acertó a decir el otro, mientras veían alejarse el coche entre los árboles. El coche siguió sin detenerse hasta ver a lo lejos la silueta de Puebla.
—¿Puedes parar un momento, Eduardo? Ahora sí que quiero fumarme un cigarrillo tranquilamente —dijo Onésimo.
Mercedes, tumbada en el asiento de atrás, dejó por fin que su cuerpo se relajara. Su marido sabía lo que hacía. Confiaba en él. Estaba segura de que prestaría un gran servicio a su país muy pronto. Nunca nadie de los que estuvieron a su lado tuvo planes tan ambiciosos como los de él, y los estaba cumpliendo uno a uno. Nada ni nadie podía detenerlo. La secretaría del sindicato de cultivadores de remolacha de Castilla la Vieja, la creación de Acción Nacional en Valladolid, el semanario Libertad, las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica… Empezaba a ser un gran líder. El «Caudillo de Castilla» lo llamaban en la zona.
Llegaría a dirigir los destinos de España…, estaba segura, sólo necesitaba un poco de tiempo. Onésimo apagó su cigarrillo y, con una mueca de impaciencia, le hizo una seña a Eduardo.
—Vamos, hay que reanudar la marcha.
—¿Estás preocupado? —le preguntó el chófer con el pitillo casi consumido en los labios.
—¿Preocupado? —respondió—. No. ¿Debería estarlo?
—Bueno, al fin y al cabo vas a salir del país clandestinamente. Tu vida va a dar un giro de ciento ochenta grados.
Onésimo oteó el sol rojizo del amanecer que se atisbaba en el horizonte.
—Es cierto. Pero juro por mi vida que será la última huida.
Desde el coche, Mercedes escuchó la conversación de los dos hombres y cerró los ojos para descansar. Ni en la pesadilla más terrible se le hubiera pasado por la cabeza que a su marido le quedaban poco más de cuatro años de vida. En sus sueños siempre lo veía como Caudillo de España.